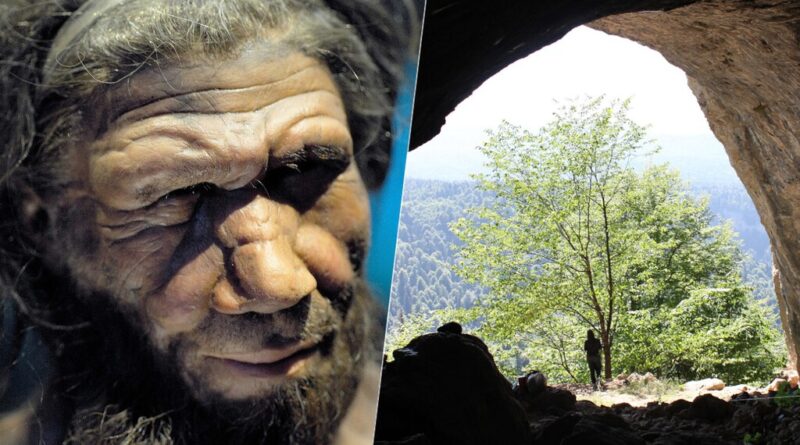Sabíamos que las esferas espaciales estaban en algún punto del universo. Tenemos una nueva teoría sobre su origen

El universo está repleto de objetos esféricos: estrellas, planetas, agujeros negros y una parte de los satélites que podemos encontrar en nuestro entorno tienen formas más o menos redondas. Sin embargo hay otro tipo de esferas (o más bien otros tipos), esferas que no están formadas de materia compacta pero cuya naturaleza circular puede ser captada por nuestros instrumentos.
Teleios. Hace unos días, un equipo internacional liderado por investigadores de la Western Sydney University anunciaba el descubrimiento de un singular objeto esférico ubicado en nuestra propia galaxia. Aunque la principal hipótesis sobre el origen de este objeto esté en el estallido de una supernova de tipo Ia, el equipo admitió que algunas piezas no encajaban. Esto deja la puerta abierta a distintas posibilidades.
Uno de los detalles que sabemos de este objeto es que puede detectarse “casi exclusivamente” en frecuencias de radio, algo no tan convencional en este tipo de objetos. Este y otros detalles del descubrimiento convierten al objeto en un inmenso enigma. Un enigma del que no escapa siquiera su ubicación.
El problema de la distancia. Sabemos que esta esfera se encuentra a una distancia no muy grande de nuestro sistema solar, en el interior de la Vía Láctea. El problema es que el equipo responsable de su estudio solo ha podido delimitar dos posibles distancias a las que podría encontrarse el objeto: bien a alrededor de 7.175 años-luz de nosotros, o bien a unos 25.114 años luz de nuestra ubicación.
Esto tiene una implicación evidente y es que tampoco sabemos qué tamaño tiene esta esfera. Si suponemos que se ubica en el punto más cercano, su tamaño sería de unos 45,7 años luz en diámetro. Sin embargo podría también estar más lejos y ser más grande: tendría más bien 156,6 años luz de longitud si se encontrara en la ubicación más lejana contemplada.
Edad desconocida. El tamaño tiene a su vez una implicación temporal. Al tratarse de una explosión, el objeto se habría formado de dentro hacia afuera, como una onda expansiva. Es decir, si el radio de esta explosión es más largo, nos encontraríamos ante un estallido ocurrido hace más tiempo que si estuviéramos observando un radio más corto.
Las estimaciones del equipo señalan que, de ubicarse en el punto más cercano, la supernova que habría dejado tras de sí este remanente se habría dado hace menos de un milenio; mientras que si de la ubicación lejana se tratara, estaríamos hablando de un evento acontecido hace más de 10.000 años.
El problema de los rayos X. Uno de los enigmas que rodean a Teleios tiene que ver con los rayos X o, más bien, con la ausencia de estos. Los modelos empleados por el equipo sugieren que los remanentes de una supernova como la detectada deberían emitir radiación no solo en frecuencias de radio sino también en rayos X.
Las supernovas tipo Iax. El hecho de que este no sea el caso ha llevado al equipo a plantear una hipótesis algo distinta: que no se trate de los remanentes de una supernova de tipo Ia sino de una de tipo Iax. Las supernovas Iax son un subtipo de las primeras. Las supernovas Ia se producen en sistemas binarios dominados por una estrella enana blanca que va absorbiendo materia de su estrella compañera hasta alcanzar una masa crítica que la lleva a explotar.
Las explosiones de este tipo de supernovas son muy predecibles: como siempre estallan al alcanzar las mismas condiciones críticas, estas supernovas brillan con una intensidad predecible. Pero no siempre: existen casos en los que el estallido es de menor velocidad y luminosidad. Algo que hace singular a estas supernovas es que dejan tras de sí un importante remanente, una “estrella zombi” que no podemos encontrar en las supernovas Ia convencionales.
Esta hipótesis sin embargo plantea otro problema, y es que para que este fuera el caso, Teleios tendría que estar mucho más cerca de nuestro planeta de lo que las estimaciones del propio equipo planteaban. Como señalan, ninguna de las hipótesis planteadas puede responder todas las cuestiones que plantea este enigmático objeto, por lo que serán necesarias más observaciones y determinar con exactitud qué es lo que tenemos delante.
ASKAP. El hallazgo de G305.4–2.2, otra designación para Teleios, fue realizado en el contexto de la creación del Mapa Evolutivo del Universo o EMU (Evolutionary Map of the Universe), un trabajo realizado por el observatorio ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder).
El equipo envió recientemente un artículo a la revista Publications of the Astronomical Society of Australia detallando los pormenores del hallazgo. El borrador, aún en revisión, puede consultarse a través del repositorio arXiv.
ORCS. En los últimos años se ha hecho relativamente común toparnos con extraños objetos circulares con cierto parecido a Teleios. Algunos de estos objetos suelen ser clasificados como círculo extraño de radio u ORCS (Odd Radio Circles), un nombre que ya da cuenta de la extrañeza que generan en los astrónomos.
Estos círculos suelen producirse en el espacio intergaláctico por lo que la escala en la que se dan es distinta a la de Teleios. Inicialmente catalogados como supernovas, estos círculos aún siguen planteando un importante enigma para los astrónomos.
En Xataka | Tenemos una nueva explicación para la materia oscura. La hemos encontrado en la superconductividad
Imagen | Supernova Tycho, NASA/CXC/SAO/JPL-Caltech/MPIA/Calar Alto/O. Krause et al.
-
La noticia
Sabíamos que las esferas espaciales estaban en algún punto del universo. Tenemos una nueva teoría sobre su origen
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Pablo Martínez-Juarez
.