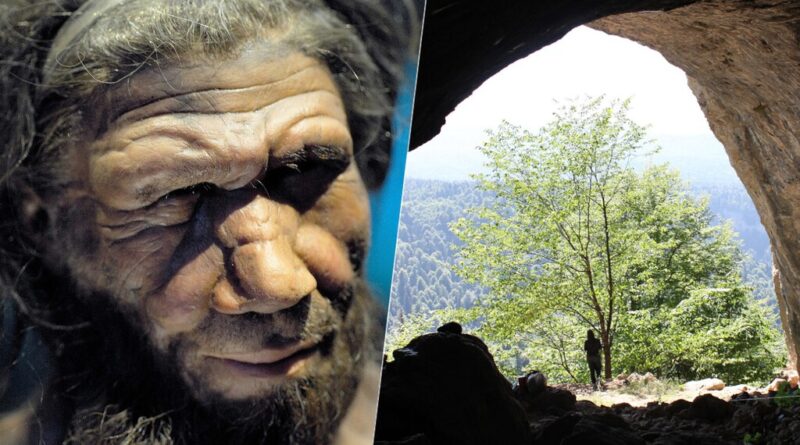La punta de lanza ósea más antigua hallada en Europa no fue creada por nuestra especie: llevaba ya 30.000 años ahí

No es ningún secreto ya que algunas de las especies que precedieron al Homo sapiens fueron capaces de no solo utilizar herramientas sino también capaces de moldearlas y fabricarlas. Y esto no solo se refiere a nuestros “parientes cercanos” del género Homo, como neandertales o H. erectus: hace millones de años que nuestros antepasados ya tallaban piedras en su hábitat africano.
Una herramienta neandertal. Sin embargo no ha sido hasta ahora que nos hemos dado cuenta de que una punta de lanza fabricada con hueso, la más antigua hallada en Europa, había sido manufacturada por un grupo de neandertales. La datación ha situado su fabricación en un punto hace entre 80.000 y 70.000 años, antes de la llegada de nuestra especie al continente.
Aunque sabíamos que los neandertales (como otras especies anteriores) eran capaces de fabricar y emplear herramientas, hasta la fecha solíamos considerar que los neandertales tan solo utilizaban piedras como elemento principal de sus utensilios. El uso de los huesos como materia prima se creía una “invención” posterior, de los sapiens.
2003. La protagonista de esta historia es una punta de lanza ósea hallada en 2003 en la cueva rusa de Mezmaiskaya, situada en el Cáucaso Norte. El hueso habría podido pertenecer a un animal de considerable tamaño, como un bisonte.
Antes de la llegada. El estudio de este artefacto llevó al equipo responsable del nuevo estudio a concluir que los neandertales europeos lograron desarrollar de manera independiente esta “tecnología”, antes de entrar en contacto con nuestra especie durante el paleolítico superior. Eso sí, el equipo indica que el el uso de armas con punta ósea estaba en un “nivel naciente” si se compara con las introducidas en Eurasia por el Homo sapiens.
Residuo bituminoso. Además del hueso, el equipo prestó también atención al adhesivo empleado para unir la punta al cuerpo de la lanza. A través de diversas metodologías, entre ellas microscopía por infrarrojos y espectroscopía, el equipo estudió el residuo bituminoso de lo que habría sido el adherente empleado en el arma y determinó que esta habría estado unida a un cuerpo fabricado con madera.
Los detalles del estudio fueron publicados en un artículo en la revista Journal of Archaeological Science.
Una transición clave. Aunque la idea de que los neandertales eran una especie que en cuestión de razonamiento tenía poco que envidiar a la nuestra, la noción de que estos iban siempre “a rebufo” de los sapiens resulta difícil de eliminar. Si bien la llegada de los humanos modernos supuso importantes cambios en la Europa prehistórica, es complicado determinar en qué instancias se trataba de una transferencia de conocimiento y técnicas y en qué instancias los neandertales fueron capaces por sí mismos de desarrollar determinadas tecnologías.
Un ejemplo de esto lo tenemos en los pegamentos. Hoy en día sabemos que los neandertales fueron capaces de desarrollar pegamentos compuestos que utilizaban en sus herramientas en lugar de los pegamentos simples (como los bituminosos).
Esto no se limita al caso de los neandertales. Un estudio reciente realizado en uno de los yacimientos africanos más antiguos conocidos, el de Olduvai, mostraba pruebas del uso de herramientas óseas más de un millón de años atrás en el tiempo, antes incluso de la aparición de los primeros Homo sapiens.
Imagen | Zurab dip
-
La noticia
La punta de lanza ósea más antigua hallada en Europa no fue creada por nuestra especie: llevaba ya 30.000 años ahí
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Pablo Martínez-Juarez
.