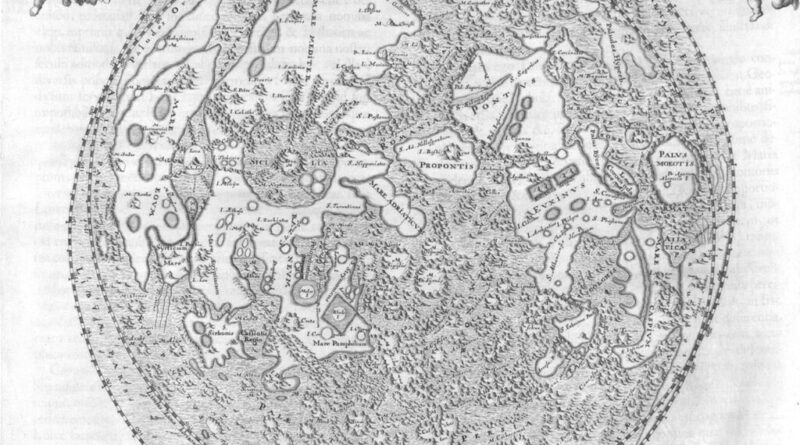La pandemia primero y el confinamiento después despertaron numerosas ansiedades latentes en millones de personas. Todo lo que antaño parecía urgente se transformó, de repente, en accesorio. Todas aquellas aficiones aspiracionales con las que fantaseábamos a cada cambio de año se hicieron accesibles, prioritarias. Tuvimos todo el tiempo del mundo para dedicarnos a ellas. Tuvimos todos los incentivos sociales y emocionales para obsesionarnos.
El café fue uno de los tantos nuevos intereses adoptados por los españoles en su momento (el pan casero, la jardinería y el cuidado de plantas, hacer deporte compulsivamente, las manualidades). Uno que ha pervivido. No hace falta preguntarse por qué: con un consumo anual de 4,5 kilos por persona, el café juega un papel fundamental en nuestro día a día. Nos acompaña en el desayuno, nos acompaña a media mañana, nos acompaña después de comer. A algunos les acompaña incluso después de cenar.
Dada su omnipresencia, parecería comprensible asumir una preocupación exquisita por sus calidades y características. Nada más lejos de la realidad.
Si por algo se ha caracterizado siempre España es por la pésima, espantosa calidad de su café. Tanto el servido en los millones de bares que se reparten a lo largo y ancho del país como el preparado el casa. Ambos tienen un denominador común: el torrefacto. La técnica, una especie de caramelizado que recubre al grano ya tostado para conservarlo mejor, surgió de la mente de un comerciante de café hace más de un siglo. En la España depauperada de la post-guerra, la prioridad no era beberse el mejor café sino conservarlo del mejor modo posible.
España no fue el único país arrasado por el torrefacto, pero sí el único donde ha pervivido con tanta insistencia. El café nos resulta barato y duradero, sí, pero a cambio también sabe a rayos: el torrefacto amarga su sabor y obliga a preparaciones muy drásticas donde lo prioritario es bebérselo rápido y dolorosamente (o con bastante leche). La imagen de un trabajador degustando su café a primera hora de la mañana como quien se toma un chupito de amoniaco es intrínsecamente española. Porque nuestra relación con el café es traumática.
La pandemia modificó nuestro orden de intereses. También cierto cambio cultural. Europa llevaba años experimentando aquello que se ha venido a bautizar como "la tercera ola" del café, un movimiento social y comercial que ha puesto a la calidad del grano en el centro de nuestra relación con el café. En miles de cafeterías hip esparcidas por el continente se comenzó a vender "café de especialidad", es decir, café obtenido en plantaciones controladas y monovarietales, explotadas por pequeños campesinos, donde la calidad es la máxima prioridad. A cambio, sus precios son muy elevados.
Esta transición ha atravesado de raíz a la cafetera por antonomasia empleada en España: la italiana. De repente quisimos mejorar la calidad de nuestro café, pero no a cualquier precio (un paquete de café de especialidad de 250 gramos puede rondar los 15€ sin muchos problemas) ni tampoco cayendo en demasiadas complicaciones. Brotaron como la pólvora artículos y "trucos" sobre cómo mejorar el sabor de nuestro café haciendo pequeños ajustes a su preparación con la cafetera italiana. No se trataba del café, ni del instrumento, nos contamos. Simplemente no sabíamos utilizarla correctamente.
En mi opinión, hemos errado el foco por completo.
Huyendo de la cafetera italiana
Como explicó hace algunos días nuestro querido compañero Javier Jiménez, la cafetera italiana es un invento estupendo. Uno que responde a cuestiones muy específicas: a saber, cómo obtener el café de forma rápida y sencilla y sin tener demasiado en cuenta la técnica del proceso.
Hay algo de paradójico en la reciente obsesión por "los trucos" de la cafetera italiana, cuando su inventor, Alfonso Bialetti, la diseñó con la intención de facilitar y popularizar para siempre el consumo de café en los hogares. No hay nada de casual en los tiempos de su invención (1933, cuando la economía de consumo europea se precipitaba hacia su formulación definitiva) ni en los materiales (fundamentalmente aluminio). La cafetera italiana es una hija pluscuamperfecta de la Era de las Revoluciones (industriales) y de la transformación de una economía local y artesana en una nacional e industrial.
En ese sentido, obsesionarnos con los pequeños trucos que pudieran ayudarnos a perfeccionar el sabor de nuestro café tiene algo de contradictorio. Su funcionamiento es el más sencillo posible porque está pensado para ser lo más universal y masivo posible. Un pequeño recipiente calienta una cantidad fija de agua (de los 50 ml en adelante), sube por un embudo cargado de café, supera un filtro,y brota por una pequeña fuente hacia su depósito final. El agua, filtrada intensamente por la molienda, se transforma en café.
Y listo. Uno incluso puede despistarse unos minutos mientras el proceso se cumplimenta.

(Ashkan Forouzani/Unsplash)
Los problemas asociados a este procedimiento son variados. El fundamental es físico-químico, por así decirlo. Para funcionar correctamente la cafetera italiana obliga a extraer el café a altísimas temperaturas, lo que resulta, por norma general, en sabores amargos. No podemos controlar ni los tiempos de extracción ni la temperatura del agua ni la relación café/agua ni el grado de molienda (extremadamente fino, de otro modo el café no se infusiona de forma eficiente) ni muchos otras variables que convierten a la preparación de café en un arte antes que en un tosco proceso industrial.
Porque el café es un arte. Una de las cosas que más me sorprendieron del primer tallé sobre café al que acudí (impartido por Hidden Coffee Roasters) fue la idea de su preparación como "cocina". No estamos "haciendo" café, estamos "cocinando" café del mismo modo que cocinaríamos un filete o un manojo de verduras. Y en la cocina el 50% del resultado final depende de la técnica y de las habilidades del cocinero. Del mismo modo que abrasar un filete no es el mejor camino para extraer sus mayores virtudes gastronómicas, la cafetera italiana, si bien simple, si bien fácil, si bien barata, no es el camino más rápido hacia un buen café. Es el camino más rápido hacia un café.
En mi experiencia como aficionado al café en sus distintas variantes y métodos de preparación, la italiana es sinónimo de monotonía. De aburrimiento en el peor de los casos. Un sistema efectivo pero rígido que deja pocas oportunidades a la imaginación o a la aventura; un sabor fuerte y reconocible, pero carente de matices en la mayor parte de los casos.
Behold! I bring you the Aeropress
Siempre que alguien me pregunta cómo puede mejorar la calidad de sus tazas de café mi respuestas es invariable: comprando buen café. Invirtiendo algo más de dinero en el producto sobre el que pivota todo lo demás (herramientas, técnicas de preparación, cultura). No hace falta recurrir a muy buenos (pero muy caros) tostaderos de especialidad como Puchero, Hola, San Agustín o Nomad. Es posible optar por marcas italianas masivas como Lavazza, Illy o Segafredo (cada vez más presentes en los supermercados) para dar un salto de calidad notable respecto al clásico café-marca-blanca-torrefactado.

(Conor Brown/Unsplash)
Segundo paso: si de verdad te preocupa la frescura del café, compra un molinillo. Del mismo modo que uno no esperaría comerse una nuez igual de fresca y sabrosa cuarenta días después de ser cascada, el café conserva mejor sus propiedades inmediatamente después de ser molido. Al romperse, el grano libera sabores y aromas que se pierden con el proceso de envasado y con el paso de los días. Hay molinillos de todo tipo (los mejores son los cerámicos, manuales) pero podemos conformarnos con algunos de menos de 30€ disponibles en Amazon.
Llegados a este punto es posible que nadie quiera avanzar más en su relación con el café. Totalmente comprensible. Podemos obsesionarnos con un número finito de cosas en esta vida. Pero si queremos dar el salto al siguiente nivel, el tercer paso consistiría en aparcar la cafetera italiana.
¿Y sustituirla con qué? Si nos gusta el clásico espresso italiano, un café concentrado y cargado de intensidad, necesitaremos un elevado presupuesto. Marcas como La Marzocco o Rocket Espresso comercializan auténticas virguerías del diseño industrial con las que es posible replicar las tazas de los mejores baristas. Son por lo general muy caras. Las hay más pequeñas y de marcas de todo tipo, comercializadas en ocasiones por Lidl y otros minoritas caracterizados por su buen precio. Raro será encontrarlas por menos de 100€ (aunque alguna hay).
Hay una tercera vía, y pasa por el café de filtro. Tanto en España como en Estados Unidos las palabras "café de filtro" están asociadas a un café aguoso y de sabor plano, difícilmente compatible con el estándar de placer al que deseamos conducirnos. Es este el café de oficina, una enorme y aparatosa máquina que deposita el café por goteo en una jarrita transparente. Por lo general hablamos de preparaciones pensadas para consumirse a lo largo de todo un día (de ahí los volúmenes: muchísima agua, muchísimo café) y que, en ocasiones recalentado, conduce a espantos nuevos.

(Alex Chernenko/Unsplash)
Por fortuna, esta imagen no se corresponde con la auténtica realidad del café de filtro, del mismo modo que el señor aterrorizado cada mañana por el café negrísimo de los bares españoles tampoco se corresponde con la realidad del espresso. El filtro es quizá la preparación que más libertad creativa nos permite y que más sabores, aromas y notas de cata desbloquea. Adaptarse a él lleva un tiempo; una vez dentro de su universo, es imposible escapar.
Su oferta de cafeteras es amplia: desde el renacimiento de las Melitta (las denostadas cafeteras de oficina) hasta la sofisticación de las V60, pasando por las prensas francesas. La inversión aquí suele ser menor que en las cafeteras de presión y vapor (se pueden encontrar Chemex por 45€), lo que las hace más accesibles. En todas ellas, sin excepción, la preparación es manual, lo que permite un alto grado de personalización. Nosotros decidimos cuántos gramos de café utilizamos; cómo de fino o grueso lo molemos; cuánta agua utilizamos para infusionar el café; a qué temperatura lo infusionamos; o durante cuánto tiempo lo cocinamos y extraemos.
Exceptuando la Melitta, poseo y doy uso regularmente a todas ellas. Pero a ninguna con tanta frecuencia como a la Aeropress.
Inventada en 2005 por un obsesivo ingeniero estadounidense, la Aeropress combina a un tiempo la practicidad de la cafetera italiana y la infinidad de posibilidades de las cafeteras de filtro. Su funcionamiento es sencillísimo: molemos el café a nuestro gusto, lo introducimos en un recipiente cilíndrico previamente sellado con una tapa de rejilla y un filtro, y vertemos el agua a la temperatura deseada para que se infusione. Acto seguido, introducimos un émbolo en el cilindro, empujamos hacia abajo y extraemos el café.

(Ben Moreland/Unsplash)
La gracia del invento es el vacío que se genera cuando el émbolo se acopla al cilindro de plástico. En esencia, estamos ejerciendo una presión que permite extraer el café rápidamente y en excelentes condiciones. La mezcla de un mecanismo rápido y de las bondades naturales del filtro depara, sin excepción, tazas riquísimas donde explotamos todas y cada una de las virtudes del grano que hayamos elegido. También los defectos, y de ahí la importancia del producto.
Desde su llegada al mercado internacional, la Aeropress se ha convertido en una de las cafeteras más populares entre los aficionados la café. Su precio es bastante asequible (unos 35€), apenas ocupa espacio y se puede transportar con facilidad. Su listado de recetas es casi infinito (puedes consultar algunas aquí): desde preparaciones extremadamente concentradas (mucho café, poca agua) similares al espresso hasta otras más equilibradas, pasando por diferentes tiempos de extracción e infusionado. No hace falta medir y pesar cada gramo de café o agua. Es, en el fondo, una cafetera muy intuitiva.
Por supuesto, nada de esto tiene sentido sin un producto que lo acompañe. En lo personal, recurro de forma diaria a Boconó (unos 26€ el kilo; café de especialidad), pero hay muchas otras opciones de igual calidad (y similar precio o superior).
¿Significa eso que he dado por muerta a la cafetera italiana? En absoluto. Sigue cumpliendo su rol, aunque más disminuido. No tiendo a recomendar el cambio de cafetera cuando alguien sólo quiere mejorar marginalmente la calidad de sus cafés diarios: la italiana es, como ya he dicho más arriba, un invento estupendo. Uno que cubre las necesidades de la mayoría de sus consumidores. Y uno que, en sus "trucos", introduce cierta rutina conductual que permite preocuparse más por el café (mejorando su sabor en el proceso).
Sin embargo, mi recelo principal parte de aquí: la obsesión viral por sus "trucos" (la tapa levantada, hervir el agua antes de colocarla en el fuego, etcétera, etcétera) no son más que trampantojos. De nada sirve recurrir a ellos si la cafetera no está debidamente mantenida o limpia o si nuestro café es de marca blanca de supermercado. Al igual que el dedo y la luna, preocuparse por estas pequeñeces, que tienen un impacto objetivamente marginal en el resultado final, desvía el foco de atención hacia lo que sí importa en el café.
El propio café.
El salto hacia métodos de cocinar el café más complejos tiene el mismo resultado que las trampas conductuales a las que nos sometemos cuando dejamos la tapa de la italiana abierta: preocuparnos por el proceso. Dotar de importancia a la taza de café. La diferencia es la escala de los cambios y el infinito mundo de posibilidades al que habilitan. Por eso, mi recomendación honesta para explorar el café es, primero, alejarse de las limitaciones que impone la italiana. Siempre habrá tiempo de regresar a ella.
Imagen | Perry Merrity II
En Xataka | En los 70 Alemania Oriental tenía escasez de café. Así que convirtió a Vietnam en una potencia industrial del café
En Xataka | Qué dice la ciencia sobre el gran debate de la cafetera italiana: si es mejor levantar la tapa o no
*Una versión anterior de este artículo se publicó en febrero de 2023
-
La noticia
El mejor truco para hacer el café en la cafetera italiana es no hacer el café en la cafetera italiana
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Andrés P. Mohorte
.